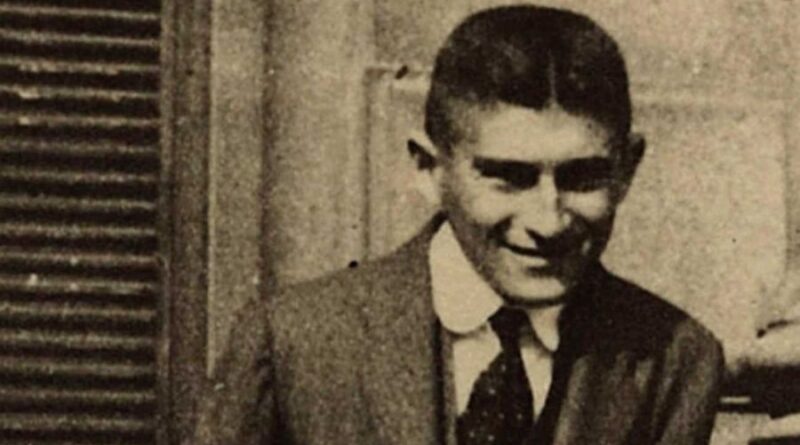Franz Kafka nos dejó una palabra única: “kafkiano”
Sin sinónimos, la huella que dejó el escritor checo desbordó la literatura para inundar el mundo entero. Kafkiana es la vida cotidiana en Argentina y “La metamorfosis”, uno de los cuentos que más conocen nuestros jóvenes. Por qué su legado sigue intacto.
El 3 de junio de 1924, 30 días antes de que cumpliera 41 años, la tuberculosis acabó prematuramente con la vida de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, aunque nadie por entonces lo sabía. Franz Kafka, el joven judío que dejaba este mundo había tenido bastantes dificultades para insertarse en él. No era huraño, sino todo lo contrario; tampoco insociable.
Era bohemio, sí. Ante todo porque provenía de la región de Bohemia, pero sobre todo, porque apreciaba la vida burguesa, los amigos, las mujeres y el mundillo literario. Jamás se propuso ser revolucionario, notarlo, terminó siéndolo, subrayando esas diferencias, siempre en voz baja.
Para su padre, Hermann, el primogénito de sus seis hijos criados en un gueto judío era un díscolo fracasado que se negaba a continuar con el tradicional negocio familiar –situación que refleja La condena (1913), que Kafka escribió “de una sentada” durante ocho horas seguidas.
Para sus empleadores de la compañía de seguros Assicurazioni Generali, el Kafka abogado era uno más, pese a ser asesor jurídico. Y para su gran amor, Milena Jesenská, un alma sensible con quien intercambiar pensamientos libres y emociones de vanguardia.
Franz Kafka murió hace 100 años
La producción literaria de Franz Kafka había comenzado en 1904 con Descripción de una lucha, Preparativos de boda en el campo, la nouvelle concluida a fines de 1912, La metamorfosis, y La colonia penitenciaria (1914), sin embargo para el gran público era un desconocido.
Su imposibilidad de cortar amarras con la figura todopoderosa del padre trituraba su personalidad, hacía fracasar sus vínculos amorosos y finalmente lo volvían un ser incapaz de vislumbrar virtudes artísticas en sus propios trabajos. Pese a la nacionalidad checa, escribía en alemán y la literatura no era su profesión ni su modo de vida; solo una manera de mejorar sus dificultades para expresar sus emociones esenciales.
Max Brod, su mayor amigo, cómplice y confidente veía en Kafka al gran autor que él mismo no podía reconocer en sí. Pícaro, Brod deshonró el pedido final de Kafka de que él, el hombre más leal que había conocido, destruyera su obra “insignificante” para liberar a potenciales lectores de que sucumbieran en las penumbras de su espíritu atormentado.
Por suerte y por amor a la humanidad, en el dilema de elegir entre la fidelidad y el arte, el escritor Max Brod eligió lo segundo intuyendo un futuro si bien no promisorio, al menos original en la obra póstuma e inédita del amigo incomprendido. Y su traición habilitó un cambio sustancial en la percepción que se tenía del mundo europeo de principios del siglo XX. Es decir, cambió el lenguaje de la humanidad.
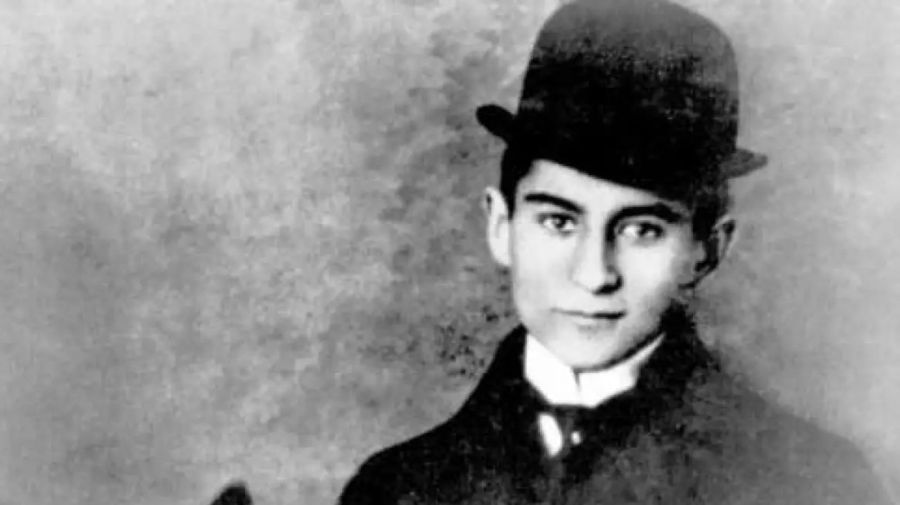
En el amanecer de las vanguardias artísticas, y en pleno ascenso expresionista, Kafka describe con narrativa simple y detalles hiperrealistas situaciones absurdas. Un estilo que potencia el contraste entre la complejidad interior de un héroe desamparado y culposo frente a un círculo insensible. Un silogismo sin resolución en donde cada una de las partes, la acusación y la fiscalía, tienen algo de razón. El yo, solo y condenado frente a un aparato social indiferente. Cualquier semejanza con el existencialismo y el absurdismo es mera coincidencia. Pero sí, somos prisioneros.
Franz Kafka, procesado
Gracias entonces a Max Brod y a partir de la publicación y traducción a varios idiomas de obras como El proceso (1925), El Castillo (1926) y la inconclusa Amerika (1927), un nuevo adjetivo irrumpió para dar sentido al sinsentido del siglo XX: “kafkiano”.
Un laberinto de leyes, trámites, digresiones y apostillas vacuas encubren con burocracia cualquier intento de simplificar y reducir al imperativo de la razón los asuntos cotidianos. La condición humana, ese es el tema de fondo. Comprenderla abruma tanto como tamizar vínculos, siempre ambiguos en una confusa bruma. La razón perdida en el laberinto de la sinrazón, eso es kafkiano. Un neologismo ya centenario que sigue completando su contenido en varias latitudes y desde luego, también en Argentina.
Sin lógica o previsión alguna, el día en que Josef K., gerente de un banco y protagonista de El proceso, cumple 30 años, unos desconocidos se presentan en la pensión donde vive y le informan algo curioso: “Usted está detenido, pero eso no debe ser un obstáculo que le impida cumplir con su trabajo. Tampoco su vida normal ha de verse perturbada por eso”. El proceso ya se inició, pero nadie sabe de qué se lo acusa; él tampoco.
“Uno se endurece ante las sorpresas y no le resulta tan difícil aceptarlas”, reflexiona.
A partir de entonces, asiste a citaciones, audiencias, secretarías; habla con instructores, jueces, empleados, clientes e incluso el capellán de la prisión; visita el laberinto de los tribunales en donde sucede de todo –incluso sexo en las oficinas y corrupción. “¡Hay tantos caminos aquí!”, se dice. A veces está solo; otras, rodeado de otros acusados. “Al final uno termina acostumbrándose muy bien a esta atmósfera. Cuando venga por segunda o tercera vez, ya casi no tendrá esa sensación opresiva”, le tiran. Y comprende que en definitiva siempre está parado en la inoperancia. Y termina “¡como un perro! Era como si la vergüenza tuviera que sobrevivirlo”.
Franz Kafka, 100 años después
En Alemania, los libros de Franz Kafka son lecturas escolares obligatorias y a pesar de la esmirriada formación literaria de los alumnos argentinos, pocos pueden pasar por alto la historia conmovedora de Gregorio, heridos por esa daga literaria:
“Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto”, dice el comienzo de uno de los relatos más ricos, La metamorfosis.

Y un mundo de temores y temblores se apodera de todos, del hombre feo que amanece transformado en insecto y de la familia incapaz de reconocer lazos y belleza en tanta desgracia: “La manzana que así quedó incrustada en su carne, cual visible testimonio de lo ocurrido, pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como a un enemigo sino, por el contrario, guardar todos los respetos, y que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse. Resignarse y nada más”, escribe el autor.
El padre de Kafka
En la mirada del hijo flaco, débil, esmirriado y vulnerable, Hermann Kafka era un hombre corpulanto, colérico, tiránico, frío y distante. Provenía de una familia de humildes comerciantes, pero con tenacidad prosperó hasta alcanzar una posición holgada.
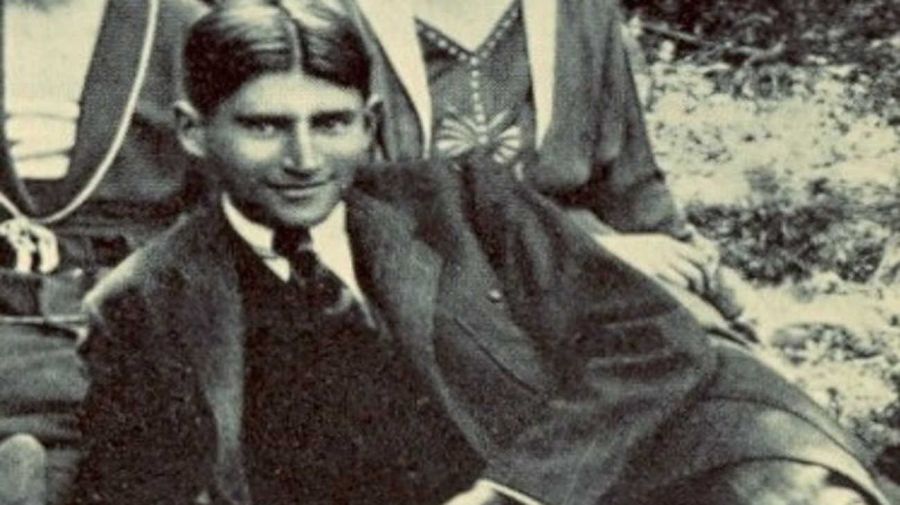
Franz había nacido en Praga, cuando la actual capital de República Checa era parte del imperio Austrohúngaro, el 3 de julio de 1883. Los hermanos varones murieron jóvenes –antes que él- y siempre tuvo la mochila de cargar con la herencia. Sus hermanas lo sobrevivieron,: Otta –su preferida-, Elli y Valli-, pero las tres fueron luego asesinadas en un campo de concentración. Como la mayoría de los judíos que vivían en Praga, el padre despreciaba la cultura checa y envió a sus hijos a escuelas alemanas.
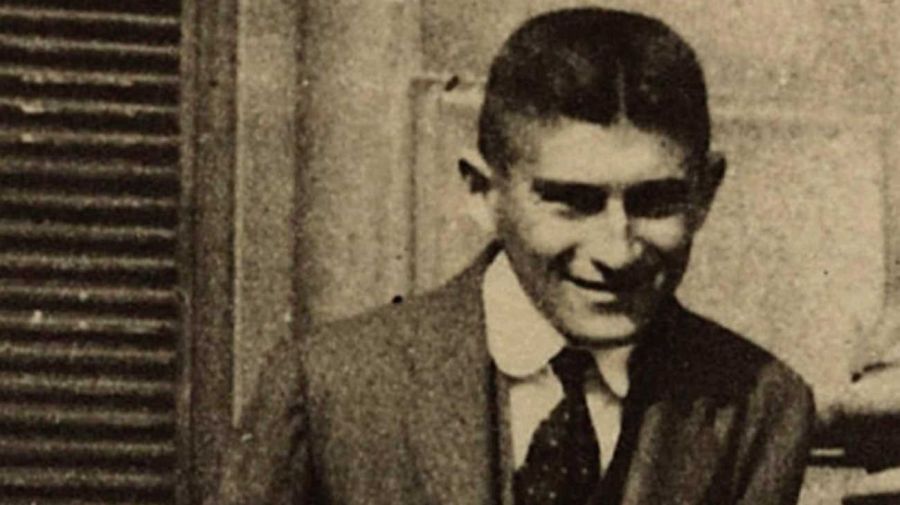
“Este sentimiento de nulidad que me domina a menudo(…) es en gran parte, obra de tu influjo. Yo habría necesitado un poco de aliento, un poco de amabilidad, un poco de iluminación en mi camino; en vez de eso, lo obstruías con los buenos propósitos de guiarme hacia otras sendas”, confiesa en Carta al Padre.
“(…) En aquel entonces habría necsitado aliento constante en todas mis empresas. Porque tu sola presencia física ya me oprimía. Me acuerdo por ejemplo cuando nos desvestíamos juntos en la casilla de baño. Yo, delgado, débil, pequeño; tú, fuerte, enorme, corpulento. (…) Así aparecíamos ante la gente, yo tomado de tu mano, un pequeño esqueleto, inseguro”, continúa.
(…) “La imposibilidad de una relación amable tuvo otra consecuencia: yo perdí el don del habla. De todas formas, no hubiera sido un gran orador. (…) Desde un principio me prohibiste la palabra, tu amenaza ‘¡ni una sola palabra de protesta!, intensificada por tu mano levantada, me acosa desde siempre (,,,) no podía ni pensar ni actuar delante de ti (…) Error cuando crees que nunca me sometí (…) soy el fruto de tu educación y obediencia”, prosigue el Yo acuso kafkiano.
Vida kafkiana
Milena Jesenská vivía en Viena con su esposo, el escritor austríaco Ernst Pollak, cuando llegó hasta sus manos el relato El Fogonero (1919) de Kafka. Como otros intelectuales judíos, ambos frecuentaban el bar Arco. La periodista de 23 años, forzosa comunista en las sombras y audaz precursora del feminismo checo, no titubeó un segundo en escribirle al tímido autor para convencerlo de que su obra merecía ser traducida a su idioma natal y que ella era la mejor intérprete.
Ese acercamiento literario fue el inicio de una intensa correspondencia entre ambos. Las 300 cartas escritas por Kafka fueron letra impresa en 1952, ocho años después de que Milena muriera en el campo de concentración de Ravensbrück en Alemania, a donde había sido deportada 4 años antes, por participar en un movimiento de resistencia clandestino, ayudando a judíos a emigrar. Intuyendo su destino, en 1939 Milena entregó a Willy Haas la correspondencia que le había escrito su amante platónico. Las cartas que a su turno ella le había retribuido nunca se encontraron y se presume que fueron destruidas.
Ese nutrido intercambio epistolar de tres años (1920-1922) entre Kafka y Milena fue una total comunión espiritual entre ambos, apenas matizado por dos encuentros presenciales que sumaron a su amor platónico un total de 5 días de vida terrenal, compuestos por 4 encuentros en Viena y uno más en Gmünd.
Lo suficiente para que los biógrafos de Kafka pasaran a segundo plano los cinco años previos de correspondencia mutua con Felice Bauer, su primera prometida, hija de un comerciante rico –candidata ideal para Herr Kafka, y sobre todo la relación con su novia de entonces, Julie Wohryzek, censurada por Hermann Kafka por ser la hija de un zapatero sin ambiciones.

Dora Diamant fue su última compañera, hasta el último día; con ella, Franz Kafka, ya prosionista, se mudó a Berlín, pero con planes de residir en Palestina y abrir un restaurant
Ya sumergido en el túnel de su pequeñez y su tuberculosis desde 1917, Milena pasó a ser la destinataria de sus angustias, el oído de su atribulada existencia. De haber conocido a Sigmund Freud, que ya llevaba tres décadas viviendo en Viena, Kafka tal vez se hubiera liberado del equipaje inútil en la búsqueda de la felicidad.
Cuando el vínculo con Milena Jesenská concluyó, Kafka había iniciado una relación más terrenal y contenedora con Dora Diamant, compañera fiel hasta el último día, descendiente de un comerciante judío y con quien el escritor, ya prosionista, se mudó a Berlín, pero con planes de residir en Palestina.
El 3 de junio de 1924, hace 100 años, murió en la ciudad austríaca de Kierling. Ese mismo día, Franz Kafka era una noticia fúnebre en el diario Narodni Listy de Praga.
«Tímido, retraído, suave y amable, visionario, demasiado sabio para vivir, demasiado débil para luchar, de los que se someten al vencedor y acaban por avergonzarlo», decía Milena, la mujer que con su epistolario había enamorado a Kafka, renglón tras renglón. Fue ella misma quien hizo público esos intercambios en Cartas a Milena. Luego tradujo al checo El Proceso, Meditaciones y La Condena.