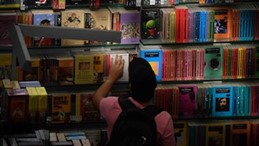10 años de las residencias R.A.R.O.
Cuando se recorren ferias de arte del país, tanto en Buenos Aires como en las provincias, de arteba a la salteña FAS, la chaqueña a.362 o la cordobesa MAC, por citar algunas, es notable cómo en cada edición surgen nuevos espacios autogestionados por artistas que, con o sin proyecto en común, se asocian para producir e ingresar al mercado por fuera de los sistemas tradicionales.
Y es que en el ecosistema argentino del arte conviven residencias, talleres y proyectos que generan una diversidad de miradas contemporáneas, entre las que se encuentra R.A.R.O., Residencias Artísticas Raramente Organizadas, que ya lleva una década funcionando en Buenos y va por su segundo año en Bogotá, Colombia.
Cuando se piensa en una residencia resulta inevitable la asociación a un espacio físico. Sin embargo, R.A.R.O. discurre por otros caminos. En este diálogo con Infobae Cultura, su directora, la politóloga y gestora colombiana Lina Ángel, reflexiona sobre el programa y, a la vez, presenta su mirada sobre el escena local, a partir de los cambios que pudo observar a lo largo de estos diez años y cómo la educación pública otorga oportunidades que son poco usuales en otros países.
 Lina Angel, directora de R.A.R.O.
Lina Angel, directora de R.A.R.O.
“Cuando inicié el proyecto me empecé a cuestionar sobre lo que era una residencia, más allá de un espacio físico, sino más bien como una experiencia. El espacio físico puede mutar y en este caso RARO es un programa de residencias que funciona en base al vínculo. No tenemos un espacio físico por decisión propia. Hemos tenido opción de tenerlo durante estos diez años, pero la verdad es que la idea es que los residentes puedan itinerar por talleres de artistas locales. Hace poco estuve en el Encuentro Internacional de Residencias y no había antes de RARO un programa que funcionara con esta dinámica específica”, explica Ángel.
En ese sentido, R.A.R.O. funciona a través del vínculo con artistas locales, quienes abren las puertas de sus estudios para recibir a residentes de diversas partes del mundo, a través de “un programa itinerante en el sentido que propone a los residentes que puedan pasar por diferentes talleres de artistas locales y luego se realiza una muestra de cierre”.

Te puede interesar:Lo nuevo de Bad Bunny suena como auténtica música de protesta
En el formato tradicional, explica, un residente puede elegir hasta cuatro talleres en un mes, de los 27 espacios con los que se tienen convenios y se firman acuerdos con cada uno de estos talleres por cada uno de estos artistas. “En ese acuerdo, que tiene todas unas cuestiones económicas de por medio, porque también de eso se trata la propuesta, de poder generar una economía que aporte también a los talleres de los artistas locales”, dice. En el formato tradicional un residente puede elegir hasta cuatro talleres en un mes
En el formato tradicional un residente puede elegir hasta cuatro talleres en un mes
“Proponemos que cada tanto se recibe un artista de afuera por un pago, pero no solo es abrir las puertas de tu taller y darle un espacio, es compartir el mate, hacer una devolución de su trabajo. No estás como artista ni en calidad de docente ni en calidad de asistente. Estás en una cuestión paralela donde trabajas en par con el otro, donde te involucras en su proyecto. Todos los artistas locales que van a recibir residentes, les enviamos con antelación los proyectos de quienes van a recibir. Entonces ellos ya saben que vienen a trabajar en relación a desarrollar un proyecto con ciertas características. La vinculación va mucho más allá del trabajo técnico en el taller, es algo un poco más amplio que a veces es orgánico también. Tratamos de estar muy atentos al detalle, pero hay algo que sucede ya en la relación 1 a 1″, explica.
— ¿Cómo es que una politóloga llega a armar un sistema innovador de residencias?
— Llegué a Argentina hace prácticamente 15 años y en un principio trabajaba en una pasantía en derechos humanos. Eran solo por seis meses y toda la oferta cultural que tenía Buenos Aires me voló la cabeza. Venía de Bogotá que, para ese momento, no tenía ni un décimo de esa oferta. Siempre me interesó la gestión cultural y la investigación en arte; entonces, empiezo a hacer unos cursos en el Rojas y en paralelo algo de danza contemporánea. Me enamoré de la ciudad, me enamoré en Argentina, me fui quedando y me pasó que volví Colombia para recibirme de politóloga y me salió un trabajo con el actual presidente, Gustavo Petro, junto a un grupo de politólogos con quienes hicimos la campaña para ser alcalde que ganó, por lo que tenía de una u otra forma un rol asegurado dentro de su gobierno. Sin embargo, Argentina me llamaba. No sabía si quería seguir trabajando en política, porque también había muchas cosas complejas. En esos años hubo muchos líderes políticos asesinados y yo viajaba a hacer cosas con desplazados y había como una angustia familiar. Y ahí cuando vuelvo a Argentina, decido hacer una maestría en Comunicación y Creación Cultural. Sinceramente no me mató la maestría, no me cerraba del todo, pero empecé a hacer un trabajo de ir a visitar talleres de artistas, un trabajo muy intuitivo, pero al mismo tiempo eso hizo que empezara a conocer. Tenía trabajos para poder sobrevivir y para poder darme el lujo de, por ejemplo, ser voluntaria en espacios de residencias. Fui voluntaria en un programa de residencia que es uno de los más antiguos, muy enfocado en artes gráficas.
Ahí, al ser voluntaria, noté que los residentes de otros países o provincias llegaban al programa, compartían un espacio físico determinado y después, a la tarde noche, salían a hacer planes totalmente turísticos sin tener ninguna conexión con lo que pasaba localmente, saliendo entre ellos. Por supuesto, los programas de residencias tratan y tratamos de generar espacios o dentro de nuestro equipo hay alguien que lleva salidas a galerías y demás, pero es muy diferente compartir el taller con un artista local, habitar su espacio. No había una conexión con la escena local y yo, que era voluntaria extranjera, les estaba mostrando una ciudad que realmente no conocían.
Yo también estaba conociendo, por más que llevara tres años o algo así en aquel entonces. Creo que fue un proceso muy intuitivo, muy a través de la práctica de visitar talleres, de ir entendiendo la dinámica que aún creo que después de muchos años sigo investigando para entender las dinámicas. No es que ya haya entendido todo y porque todas las dinámicas son cambiantes, la escena local de arte Argentina o Buenos Aires no es la misma hace diez años que ahora. R.A.R.O. funciona a través del vínculo con artistas locales, quienes abren las puertas de sus estudios para recibir a residentes de diversas partes del mundo
R.A.R.O. funciona a través del vínculo con artistas locales, quienes abren las puertas de sus estudios para recibir a residentes de diversas partes del mundo
— ¿Cómo se produce la selección del artista local?, ¿cuáles son los requisitos?
— Nos interesa mucho que los artistas tengan cierta trayectoria, por supuesto, y también que tengan un espacio físico cómodo para recibir a los residentes. Más allá del éxito que pueda tener, es importante su capacidad docente, porque hay artistas muy grosos que me han dicho “quiero ser parte de R.A.R.O.”, pero yo sé que esta persona anda en millones de cosas, que no tiene la capacidad de entregarle tiempo al otro. Eso no me interesa, sino alguien que pueda tener un momento para decir “te doy un feedback”. Tratamos de que haya una amplia oferta de todas las técnicas o disciplinas, que alguien trabaje con performance, con grabado, con pintura, con escultura, con instalación. Porque los proyectos que generalmente vienen al programa son multidisciplinarios.
He trabajado en diferentes organizaciones, espacios de talleres, instituciones donde he podido conocer un poco esa parte de adentro y en esa búsqueda voy contactando y también voy viendo la parte humana. No me interesan artistas que tengan un gran ego y que no se puedan entregar, ni tampoco que tengan situaciones con drogas, porque es importante que quienes vengan tengan un espacio limpio de producción, de reflexión y de vinculación. Son esas las tres líneas del programa.
— ¿Cómo es el de los residentes?
— Miramos por un lado la trayectoria del artista, aunque no es algo imprescindible, porque, por ejemplo, hemos recibido artistas muy jóvenes, pero con proyectos interesantísimos donde lo que proponen está buenísimo y lo queremos acompañar. Sin embargo, en algunos casos, nos interesa también recibir a alguien con cierta trayectoria para que los diálogos que se generen sumen a todos. También observamos la selección de los talleres que hicieron para pensar cómo quieren desarrollar su proyecto y por qué los eligieron. El tipo de obra que vienen a desarrollar y la viabilidad del proyecto en general.
Además, en las entrevistas con los residentes, por ejemplo, hacemos foco en hablar de salud mental, que es algo muy importante y que es uno de los temas que he tocado en las charlas internacionales en las que participo. Creo que es algo a lo que hay que ponerle mucho foco y abrir el tabú sobre ciertas cosas que a veces las residencias hacen que la gente salga de su zona de confort. No hay que olvidarnos que todos esos procesos, por más que seamos un programa profesional y demás, tiene que ver con cuestiones humanas. Entonces, hay toda una parte previa de procesos más allá de esa muestra final. A veces, desde afuera, se ve como “ay, es un programa que te muestra”. Sí, por supuesto. Pero más allá de eso, pues existe toda esa parte de hacer foco en el proceso y en lo que se genera en cada uno de estos proyectos.
Entonces, por ejemplo un artista que viene a realizar su proyecto dice “la primera semana yo quiero trabajar en un taller donde me pueda adaptar y entender un poco más conceptualmente los procesos que estoy trabajando”. Entonces, tú eliges a cuáles quieres ir, de acuerdo a las técnicas a desarrollar o demás. Puedes pasar por el taller de litografía de Matías Zanelli, que es uno de los mejores litógrafos de Argentina; por el de Julián Pesce en Chacarita, que es un espacio multidisciplinario o el de Pablo Iturralde de cerámica en Barracas, por nombrar algunos. También entramos ahí a recomendar. Puede ser que en un mes elijan cuatro talleres, puede ser que dos, dependiendo las necesidades y la energía de cada residente. Al final de las residencias se realiza una muestra grupal para mostrar el proyecto
Al final de las residencias se realiza una muestra grupal para mostrar el proyecto
— Decías que había un formato tradicional, ¿qué otros tipos hay?
— El formato tradicional es de un mes y una semana: 4 semanas de trabajo más una de muestra. Sin embargo, desde hace unos años, creamos un programa de micro residencias que da mayor flexibilidad a quienes vienen para poder tener periodos de entre dos y tres semanas. Esos proyectos ya no tienen muestra final, porque son tiempos muy cortos y son más de trabajo 1 a 1. Además, se generan muchas otras actividades: hay talleres de autogestión, invitamos un curador generalmente, que es quien hace un seguimiento de proyectos y una mediación para esa muestra final, porque no es una curaduría porque son proyectos diferentes.
— ¿Cuántas muestras anuales realizan?
— R.A.R.O. es un programa que ha ido mutando en el tiempo, hay años que hemos tenido más o menos muestras, también porque he empezado a trabajar en mi propia salud mental. El año pasado tuvimos cuatro en Argentina y una en Colombia, en total, recibiendo 40 y 20 artistas respectivamente. Entonces, cada muestra con 10 ó 20 artistas es una gestión y mostramos en diferentes galerías de la ciudad. Por ejemplo, el año pasado mostramos en La Tomada, en Chacarita. Luego en CheLA, también con una muestra grande. Después en espacio Acoyte, en Villa Crespo y la última de fin de año, en el Paseo de las Artes, en La Boca. Si bien el foco de la residencia no es hacer una muestra, ya que no nos interesa que vengan solo a mostrar, sino hacer foco en el proceso de la muestra simplemente como una excusa para dialogar, para poder compartir parte de ese proceso.
— Hablábamos sobre las entrevistas a los residentes, ¿cuáles son a tu entender las mayores diferencias entre los portfolios argentinos y del resto de la región?
— Me parece una pregunta interesante y también creo que tiene que ver, a mi modo de pensar, con cada escena local, que propone unas dinámicas diferentes. Yo cuando reviso un portafolio ya sé cuando es argentino de inmediato. Hay algo muy importante en relación a la clínica hoy, que es una de las cosas que yo trato de exportar de Argentina, porque me parece de lo más rico de la construcción en relación a los procesos artísticos. La clínica de obra que está relacionada con el psicoanálisis, con todos esos procesos que se generan culturalmente en Argentina. Y eso es algo que en otros países no funciona de esa forma. En otros países la presencia institucional es mayor. Por ejemplo, en Chile la presencia de la academia en los procesos artísticos es tan fuerte que muchas cosas están ligadas con la academia. En cambio, en Argentina, quizá por las crisis que surgieron en varios años, esos procesos se dan a través de la autogestión, surgen a veces de escenarios precarizados y demás. Entonces se empiezan a generar estas clínicas muy fuertes y ves en los portfolios que son rasgos claves de la formación argentina. Cada escena local se forma de acuerdo a unas características muy propias. Otro aspecto clave es la educación pública. El acceso, la posibilidad de ser artista es otra. En Colombia si no vienes de una familia de recursos, es muy complejo tomar esa decisión. En Argentina, no, porque ese acceso a la educación pública abre otras posibilidades. «Ahora hay un interés mayor en trabajar colectivamente», comentó la directora
«Ahora hay un interés mayor en trabajar colectivamente», comentó la directora
— A su vez, más allá de la coyuntura, si uno dialoga con artitas de otras generaciones, con una una carrera ya encaminada, notan que los más jóvenes tienen hoy un deseo más de construir un portfolio, lo que se llama la profesionalización, que a trabajar sobre su obra en sí, ¿notas ese cambio?
— Sí, siento que hay un cambio generacional, por supuesto. Ahora se trabaja para construir un portafolio y demás. Sí, y alguien por ahí con el tiempo ha trabajado más en esos procesos de diálogo y demás, pero a mi modo de ver, una de las cosas buenas que tiene el contexto argentino es que eso no se ha perdido gracias a esta cuestión de la clínica, gracias a que se generan esos espacios. Hay muchos proyectos autogestionados en Argentina y eso permite que la construcción sea diferente. Creo que obedece no solo a un cambio generacional, sino también a unas particularidades culturales y de cómo funciona ese nexo entre academia, arte e instituciones y demás.
— Hablabas de la educación pública como un diferenciador, ¿considerás que eso produce un ecosistema del arte argentino más diversos con respecto a otros países?
— Yo creería que sí. Hay también otro tipo de posibilidades de ser artista en Argentina, porque no todo está ligado a las instituciones. Hay muchos artistas en Argentina que vienen de ser arquitectos, ser filósofos y que se han ido formando a través de espacios independientes, a través de clínica con Silvia Gurfein, con Eduardo Stupía, por ejemplo. Y ahí es donde, la academia juega un rol importante. Pero creo yo que específicamente en Argentina, la existencia de estos espacios paralelos de formación han sido clave en el ecosistema que se genera. Por ejemplo, los programas de formación para artistas como los de la Fundación El Mirador, el Proyecto PAC de la galería Gachi Pietro, clínicas de obra con Diana Dowek o Verónica Gómez. Estoy pensando en esos ejemplos que son tan claves y que es un rasgo definitorio de las dinámicas de formación en Argentina. Entonces, creo que eso es un rasgo que posibilita mucho que en otros países no sucede. «Los proyectos que generalmente vienen al programa son multidisciplinarios», dijo Angel
«Los proyectos que generalmente vienen al programa son multidisciplinarios», dijo Angel
— ¿Podrías citarme algún ejemplo?
— Chile, por ejemplo, es un país que tiene otras cuestiones institucionales, otra economía. Entonces, la presencia de la institución es tan fuerte que muchos artistas chilenos siento que no se abrían a la posibilidad de generar ellos mismos un espacio. Entonces algunos de mis residentes que venían trabajaban en espacios como Pólvora, en San Telmo, que entre varios artistas decidieron alquilar el espacio para poner sus talleres, y dividen imaginariamente con sus caballetes. Ahora participan de la feria de arteba, de Mapa, de diferentes espacios de mercado también. Entonces, esta capacidad autogestiva abre otras puertas.
Ejemplo específico: Sofía Pino, que vino de Chile, se encuentra con todo este panorama de artistas que se organizan para tener sus propios espacios y pregunta cómo funciona. En los encuentros les voy contando de todo, y me escribe después de haber hecho su residencia. Alquiló un lugar y lo comparte con más artistas, y ahora están recibiendo a coleccionistas, hacen charlas. Entonces estas características de la escena local argentina son muy importantes para otros países, para otras escenas locales. Y esto tiene que ver mucho, a mi modo de ver, con esta posibilidad de ser artista que nace de la educación pública.
En Colombia si accedes a la Universidad Nacional, que es como la UBA, tampoco es sencillo. Colombia es un país que está estratificado, entonces tú eres estrato 1, 2 o 3, algo que se implementó en los ochentas para organizar, pero bueno, crea otras dinámicas muy complejas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a la Universidad Nacional, la universidad hace un estudio de los recibos de agua, luz y demás de tu familia y la estratificación social. Y en relación a eso te cobra. Entonces la educación pública no es gratuita. Hay educación pública, pero tienes que pagar de acuerdo al estrato familiar. Y para una familia de escasos recursos, acceder a eso es muy complejo. La posibilidad de ser artista para mí se complejiza en un escenario donde la educación no es gratuita. Claro, y de eso parten muchas de las dinámicas del sistema en general.
— Con 10 años al frente de R.A.R.O., ¿qué diferencias encontrás en la escena argentina?
— Creo que hay varias cosas. Por ejemplo, el surgimiento de muchos de esos espacios como los talleres de artistas que se unen y alquilan un espacio, una fábrica o un lugar. Esto creo que es clave. Creo que hay muchas más asociaciones a nivel más grande, como por ejemplo la asociación de galerías Meridiano, que es clave para pensar como todas las galerías generan un sistema para para trabajar en conjunto, piensan en tratos justos con los artistas y demás. En paralelo, por ejemplo, la asociación de residencias que es Quincho, que es la asociación civil de residencias del país. Yo soy parte de esa asociación y fui tesorera un par de años y ahora estoy un poco más enfocada en otra parte de la investigación con ellos. Pero, por ejemplo, al generarse una asociación de ese tipo se piensan en ¿qué es una residencia?, ¿todo es una residencia? Pensar en cómo esas asociaciones pueden generar espacio como mucho más profesionalmente.
En esos términos se empieza a trabajar más colectivamente y hay muchos espacios. En el pasado, hace 11 ó 12 años, veía artistas muy grosos trabajando en sus talleres en solitario, había también una mentalidad en el ambiente en la que no les interesaba el otro, yo hago lo mío y ya, tengo mi galería y bien. Ahora hay un interés mayor en trabajar colectivamente. Es muy diferente. Nosotros como residencia podemos ir a pedir fondos a Fundación Williams, por ejemplo, a como Quincho, salir a pedir fondos a otras fundaciones. Entonces creo que eso es uno de los rasgos más importantes. En paralelo, estos espacios de formación se han ido fortaleciendo con el tiempo. Ya a partir de una trayectoria construida, creo que los programas son mucho más sólidos.